Del escritor peruano Julio Goicochea, el cuento "Un río llamado el rucio"
En esos tiempos, Macul era una aldea rumorosa por las aguas de sus ríos. Después, todo se vivía casi adormilado por los fragantes aromas de los miles de eucaliptos que rodeaban las casas con sus huertas, donde todos sus habitantes —que no pasaban de veinte— se conocían y hacían buenas amistades. Ahí, una mañana, Lucrecia Rosales le dijo a su hijo Arnulfo:
—¡Alístate para que vayas al pueblo! Ponte el pantalón negro, ese que reciencito acabo de coser. Lo llevas a doña Trinidad Cerna, y le dices que le mando la mejor leña. La más oreada y lista para meterla al horno. ¡Dile que te pague buen precio!... y con eso, compras fósforo, sal y kerosene para la semana. Y si no quiere pagarte el precio... lo llevas a don Justino Merino. Él también hornea pan y compra leña.
Arnulfo, oyendo las recomendaciones de su madre, se apresuraba poniéndose sus llanques y alistando su poncho por si el aguacero lo sorprendiera en el trayecto al pueblo a vender la leña. —¡Apúrate, Venancio, que más tarde caerá el aguacero! —le dijo Lucrecia Rosales a su marido, mientras él enfardelaba la leña para cargarla en el burro, más manso que un buey, que esperaba comiendo las frescas gramas que se alzaban junto al pretil.
Una vez listo, Arnulfo apresurado caminó arreando al animal entre los árboles y cerros que rodeaban el camino. Del burro a quien llamaban Rucio apenas se veían sus patas y sus orejas anchas porque la leña le cubría casi todo su cuerpo. Tenía que venderlo a un buen precio, tal como le había dicho su madre. Avanzó cruzando riachuelos, acequias de aguas diáfanas y estrechos de rocas para llegar a la carretera y enrumbar al pueblo. Cuando llegó al puente para cruzar el río, Rucio, como nunca se puso arisco, empaló su patas, agachó la cabeza, puso las orejas para atrás y no se movió para nada. Arnulfo, arreándolo con una rama para que pase, le dijo:
—¡Burro!... ¡Rucio!... ¡Burro!...
El animal se paró ahí con la cabeza gacha, y no dio señal de moverse. Arnulfo, al ver que el burro se empaló y no daba ni patrás ni pa’ delante, recogió con su sombrero agua fría de un chorro que salía de la peña y le echó por las ancas y patas, para que camine. El animal apenas sintió el agua, asustado, dio la vuelta y empezó a correr a todo trote por donde vino.
Arnulfo, al ver eso, lo agarró de su soga y lo jaló por un caminito lleno de helechos y húmedos pajonales hasta llegar al río. El animal sin importar la profundidad y el caudal se dispuso a cruzar el agua.
—¡Tienes que ser burro!… Prefieres mojarte que pasar por el puente —le dijo
Arnulfo, mientras Rucio pasaba mojándose las patas y casi toda su panza.
—¡Quién como tú que vas al pueblo! —le habían dicho sus hermanos. Pero él sabía que su madre lo mandaba porque era el mayor y no le engañarían con el dinero. Además, regresaría comprando todos los encargos. Para Arnulfo no era cómo pensaba su madre ni cómo decían sus hermanos cuando se ponían tristes al no poder ir con él. Arrear a Rucio por esos caminos donde encontrarse con una burra o una yegua, no era tan fácil. El burro era capaz de pararse en dos patas y montarla, botando por el suelo la leña. Entonces, él tenía que correr a agarrarlo de su soga y con toda su fuerza gritarle: ¡Rucio! ¡Rucio! ¡Basta, Rucio!... hasta que se tranquilice. O cuando pasaba cerca de las casas, salían de forma abrupta y sorpresiva los perros a morderlo, y él tenía que defenderse con su palo, con su honda de jebe o con lo que tenía en sus manos, antes que esos agresivos animales lo arrastren por los charcos. Ya sabía cómo duele la mordedura del perro, ya lo había atacado uno hasta dejarlo tirado en el suelo. Además, cuando subía la cuesta para llegar al pueblo, ante la fuerte caída del sol, el sudor le caía a chorros por su frente, la garganta se le ponía áspera y sus labios se resecaban por el viento, y en esos solitarios caminos no había siquiera un riachuelo para mojarse la cabeza y aliviar el cansancio. Y cuando la lluvia sorprendía en momentos inesperados, Arnulfo tenía que soportar el aguacero hasta entumecerse las manos, y tenía que seguir caminando con su poncho mojado y el silbido de los zorzales en los eucaliptos.
Ese día, Arnulfo avanzó por esos caminos solitarios, donde solo crecían pencas azules en los cantos y algunas tululas en las faldas. A eso de las once de la mañana, llegó sudando a chorros y agitado por subir la cuesta al pueblo, avanzó —por esas calles empedradas y casas con techo de tejas oscuras por el paso del tiempo—, jalando a Rucio muy atento, no vaya ser que se asuste, corcovee y bote la leña al suelo en plena calle, aunque Rucio ya sabía dónde Arnulfo descargaba la leña, se iba derechito al lugar y ahí se paraba, mientras doña Trinidad Cerna esperaba sentada en la puerta de su casa, para comprarlo y hacer pan el viernes.
Solo cuando doña Trinidad no quería, tenía que llevar a Rucio a la fuerza a la calle donde don Faustino Merino lo compraba. Pero ese día, como nunca, doña Trinidad Cerna lo esperó atenta, a consecuencia de venir caminando desde tan lejos. Después de descargar la leña, Arnulfo arregló el apero a Rucio, amarró bien la alforja con las pocas cosas que compró y regresó. Había veces que montaba en el burro, se agarraba bien en sus crines y le daba dos latigazos por las ancas, y Rucio empezaba a trotar levantando polvo en esa carretera de tierras amarillas, asustando a los mitayos, a esas niñitas que con tan solo ver al burro correr decían: ¡Ay, mamita… mi’ ruste pué ese cholito, ¡cómo se va en su burro! Mientras Arnulfo, bien agarrado en el crin de Rucio, agachado casi como pegándose al pelaje del animal, para no caerse, se iba. Él sabía cómo duele la caída del burro:
—Prefiero caerme de un caballo que de un burro —decía, mientras se agazapaba en el lomo del animal que trotaba a toda prisa. Así avanzó ese día tratando de ganar tiempo y llegar temprano a su casa, sin darse cuenta de las torrenciales lluvias que caían en las alturas entre el límite de los cerros y el cielo. Cuando llegó al río, Arnulfo, que sabía que Rucio no cruzaba el puente, se apeó y arreó para que cruce por donde solía hacerlo. Entonces, justo cuando estaba por la mitad del río, una avalancha apareció de un momento a otro, y apenas Arnulfo logró correr, entre piedra y piedra, entre caídas y levantadas, hasta alejarse de la orilla. Y cuando volteó la mirada, gritando con toda su fuerza, dijo:
—¡Mi burro!... ¡mi burro!...
Ya era tarde, la avalancha lo había arrollado y desaparecido en esas acrecientes aguas sucias al pobre animal. Asustado y entre lágrimas, Arnulfo corrió y cruzó por el puente, antes que se lo lleve a él también. Cuando llegó a su casa, llorando, explicó a sus padres cómo el río se lo llevó a Rucio.
Lucrecia, su madre, asustada por la noticia, pegó el llanto y a toda carrera se fue a verlo. Pero todo fue en vano, del burro no existía ni sus rastros. Triste por la pérdida, Lucrecia regresó lamentando, mientras Venancio Pala llorando dijo:
—¡Qué mala suerte tuvimos!... El único animal y nos quitó el río. Pasado los días, después de tanto lamentarse, a kilómetros río abajo, en un estrecho de dos grandes piedras y un tronco, vieron al animal con la cabeza enterrada y las patas arriba bajo la atenta mirada de dos gallinazos. Entonces Lucrecia, entre lágrimas, pidió a los transeúntes que le ayuden a sacar para enterrarlo.
—¡No dejaré que a mi animalito lo devoren los gallinazos! —dijo. Pero la
gente contestaba:
—¿Tanto lloras por un burro?... ¡Si ya está muerto!... Y ella se quedaba llorando en esas orillas del río.
Por semanas contempló ese trágico panorama, sintiendo ganas de gritar hasta estremecer esas quebradas que se habían convertido en testigos mudos del fin de su animal. Ya no tenía fuerzas para hacerlo, y el olor hediondo se sentía a cierta distancia.
—¡Hubiera querido llevarlo a enterrar al panteón más cercano, o formar un panteón junto a este río! —dijo lamentándose por haber perdido el único sustento que tuvo para sobrevivir. Pero no pudo hacer nada. Apenas vio cómo poco a poco su animal desaparecía volviéndose polvo, viento y agua. Semanas después, doña Trinidad Cerna, quien por la vejez estaba cada vez más renegona y sobre todo gritona, se dio cuenta que no le llevaron leña. Por eso, esperó a Lucrecia en la plaza de armas y le preguntó:
—¿Por qué ya no me traes leña? ¡Por qué no quieres venderme si yo te pago buen precio!
Lucrecia Rosales, con lágrimas en los ojos, le contó que ya no tenía en qué llevarle, que a su burro lo llevó el río. Entonces, la mujer, como ayudándole a salir de esa desgracia, le pagó por adelantado para comprarse otro, eso sí, la aconsejó que cambie de camino de herradura, que en estos tiempos ya no están para perder un animal así nomás.
Así fue, los padres de Arnulfo compraron un burro y empezaron a criarlo, esta vez enseñándole a cruzar puentes, y después, Arnulfo nuevamente empezó a llevar leña al pueblo. Y desde que pasó la tragedia, la gente contó que, cuando las aguas del río se cargaban, veían que llevaba un burro dando saltos y volantines. Entonces, los que lo veían decían que era el burro de Lucrecia Rosales, que se ha convertido en madre del río. La mujer se alegraba al oír esas habladurías queriendo ver siquiera el alma de su animalito, pero nunca pudo verlo. Solo que, desde esa vez, la gente empezó a llamarlo al río, El Rucio. Y Arnulfo, entre los recuerdos de su niñez, aunque todo eso haya pasado hace décadas, se acordó cómo fueron los hechos. Alegrándose por considerar ese detalle de ponerle el nombre de su burro al río —en broma, por cierto— dijo que hubiera querido que también lleve un apellido.
Julio Goicochea Zamora
Lima, Perú 🇵🇪


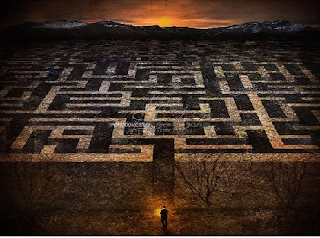
Publicar un comentario