La poesía viaja en tren: postales de la vida en los vagones, de Oliverio Girondo a César Bisso
A 100 años del libro “Veinte poemas para ser leídos en el tranvía”, emergen algunas historias literarias a bordo o sobre este particular transporte, fuente y escenografía de inspiración cotidiana
Por Luciano Sáliche
Tenía 31 años Oliverio Girondo cuando publicó Veinte poemas para ser leídos en el tranvía. Fue su primer libro. En ese momento viajaba seguido a Europa y entre Buenos Aires y París, a ambos lados del Atlántico, formó un espacio de debate entre intelectuales que llamó La Púa. A veces se encontraban allá, a veces acá. Participaban sus hermanos Alberto y Rafael, Evar Méndez, Raúl Monsegur, René Zapata Quesada, Vicente Martínez Cuitiño, Rafael Crespo, el Vizconde Lascano Tegui, Absalón y Nerio Rojas, Adán Diehl, Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño. A ellos le dedica el breve prólogo del libro donde resalta “que en nuestra calidad de latino-americanos poseemos el mejor estómago del mundo, un estómago ecléctico, libérrimo, capaz de digerir y de digerir bien”. De alguna forma, ya desde el inicio está enfocando este lado del mapa y diciendo, siempre con humor, que el cosmopolitismo también está acá.
 |
| “Compartment C Car 293″ (1938) de Edward Hopper |
Tras el prólogo y la cita inicial del libro —“Ningún prejuicio más ridículo que el prejuicio de lo sublime”—, se abre paso una vanguardia que deja de lado la construcción de símbolos y alegorías complejas y muestra un yo lírico, un sujeto activo que narra el mundo nuevo, el del siglo XX, como un tranvía atravesando la muchedumbre del planeta. Y lo hace, ya no con una métrica calculada y prolija, sino con el desparpajo del verso libre y la prosa poética. Él mismo pagó la edición del libro. Fueron mil ejemplares que se imprimieron en 1922 —se cumplen cien años— con ilustraciones suyas. Comienza con un poema titulado “Paisaje Bretón” que describe la comuna francesa de Douarnenez, “sus casas como dados” y “un pedazo de mar con un olor a sexo que desmaya”. Hay “tabernas que cantan con una voz de orangután”, “marineros que se agarran de los brazos para aprender a caminar”, “mujeres salobres” y “viejecitas” que “entran a la nave para emborracharse de oraciones”.
En el poema “Apunte callejero” sigue en marcha. Mira hacia arriba, “en la terraza de un café hay una familia gris”; más arriba, “en un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana”. Su tarea vital es la observación y el nacido siglo XX la novedad observada. “Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes, que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar”, dice. “Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí, y de pronto, se arroja entre las ruedas de un tranvía”, continúa. La figura del tranvía, de la locomotora, del tren, ese animal metálico que en algún momento fue parte de lo nuevo, ícono del progreso, del movimiento hacia adelante, se ha mantenido firme como lugar de referencia y como cumbre de avistaje a lo largo de la historia literaria moderna. Es la simbología del movimiento. Quizás por eso Pablo Neruda se preguntaba: “¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia?”
 |
| Primera edición de “Veinte poemas para ser leídos en el tranvía” (1922) de Oliverio Girondo |
Uno puede imaginarse la tristeza de Antonio Machado, exiliado de España, durmiendo en el vagón de un tren inmóvil, mientras el cielo amenazaba con caerse entero. Esa tarde, la del 22 de enero de 1939, una caravana de autos se embotellaba en la frontera con Francia. Entonces él, que estaba en un vehículo de la Dirección de Sanidad que le consiguió un doctor amigo, bajó y comenzó a caminar. Se formó un grupo de personas acelerando el paso bajo la fría lluvia hasta la aduana. Lograron pasar gracias al novelista Corpus Barga, que estaba en el grupo y tenía residencia francesa. Consiguieron que unos autos los llevaran hasta la estación ferroviaria de Cerbère y se metieron en un vagón sobre vía muerta a pasar la noche. ¿Qué versos habrá soñado Machado? Al día siguiente, un tren lo dejaría en Colliure, se alojaría casi un mes en el Hotel Bougnol-Quintana esperando una ayuda que llegaría tarde. Murió un mes después, Miércoles de Ceniza, a los 63 años.
Luego de un largo periplo por el mundo, el dominicano Pedro Henríquez Ureña llegó a la Argentina en 1924. No lo sabía pero acá se quedaría hasta su muerte, 22 años después. Llegó con su esposa, su hija recién nacida; dos años después nacería la segunda. Se alojaron en una pensión de la calle Bernardo de Irigoyen, a pocas cuadras de la estación Constitución. Más tarde se tomaría el tren todos los días para ir a dar clases al Colegio Nacional de La Plata. Poco se sabe de este hombre nacido en Santo Domingo en 1884. Participó activamente de la revista Sur y publicó ensayos, novelas, cuentos y varios libros de poesía. Admiradísimo por Borges y Sábato, Ureña tejió de forma silenciosa una gran carrera académica y ayudó a construir la cultura literaria argentina. Un día, el 11 de mayo de 1946, en uno de esos viajes en tren de Buenos Aires a La Plata, se desplomó adentro del vagón. No hubo agonía, no hubo sufrimiento. Muerte súbita, declararon.
Max Henríquez Ureña, su hermano, intelectual hispanista, escribió: “Apresuradamente se encaminó a la Estación de FF.CC. que lo conduciría a La Plata. Llegó al andén cuando el tren arrancaba y corrió para subir. Lo logró. Un compañero, el profesor Cortina, le hizo señas de un asiento vacío a su lado. Cuando iba a ocuparlo, se desplomó sobre él. Inquieto, Cortina al oír estertores, lo sacudió. No obtuvo respuesta, dando la voz de alarma. Un profesor de Medicina que iba en el tren, lo examinó y, con gesto de impotencia, diagnosticó el óbito”. Fue Borges, su amigo, el encargado de prologar las Obras Críticas de Henríquez Ureña. Ahí habla de la muerte súbita, “una invención de la fe cristiana” según Thomas de Quincey, y de que “morir sin agonía es una de las felicidades que la sombra de Tiresias promete a Ulises”. En El oro de los tigres escribe un breve texto titulado “El sueño que Pedro Henríquez Ureña” donde una voz le cuenta al dominicano que va a morir ese mismo día.
Un día, una mañana, casi madrugada, el álter ego de César Biso se sube al tren San Martín. Son las 6:36 en la estación Dr. Domingo Cabred de Open Door, Partido de Luján. Anota la hora en su cuaderno cuando se sienta y el metálico animal comienza a cabalgar. El destino es Retiro. “No es alba revuelta de sol. / La bruma revela entre hojas / voces del día naciente. / Apenas un jadeo, casi azul”, escribe. Es el primer poema de este libro publicado en 2020 por Editorial Ciudad Gótica. Se titula La jornada y en la tapa roja un ferrocarril difuso espera junto al andén. Siguiente poema, siguiente parada: “Manzanares, 06.44″. “El andén es un santuario a media luz / donde hombres y mujeres / almacenan la resaca del mal sueño”. César Bisso nació en Coronda, Santa Fe —su vida transcurre entre Coronda y Villa del Parque—, publicó varios poemarios y unos cuantos ensayos. Es sociólogo, periodista y ejerció la docencia en universidades y cárceles. Acaba de cumplir setenta.
En “Múñiz, 07.31” escribe que “la villa es un espejo. / Nadie puede ver dentro. / Resiste la tos y el hambre. / De a ratos la conmueven / acróbatas de la violencia”. En “William C. Morris, 07.39”, “pordiosera ebria / la cumbia recorre los vagones”. “Palermo, 08.22” es el “último sorbo de ilusión / antes de ingresar al infierno”, y llega el final del viaje de ida: “Retiro, 08.30”, donde “nace un nuevo simulacro”, pero “ya es tarde / Llego a la oficina, humillado”. Ahora toca la vuelta. Si la primera parte del libro se llama “Partir”, esta es “Retornar”. El recorrido es inverso y la atmósfera es diferente. En “Bella Vista, 17.27”, “los pájaros anidan exaltados” y “el miedo espía desde una alcantarilla”. Son las 18.56 y el tren San Martín se recuesta sobre el andén de Domingo Cabred. “¿He llegado a Itaca?”, se lee, y después: “Quedan desechos de ilusión / desperdigados en las vías, / bajo el mantel de la luna”. En la tercera y última parte del libro, “Perdurar”, nuestro personaje se abandona al destino.
“Es necesario hacer que se detenga el tren”, escribe Gonçalo M. Tavares. Durante el primer año del Covid-19 —sin saber qué pasaría después, cómo continuaría—, el poeta portugués escribió un libro en directo. Todos los días publicó un poema nuevo. En Argentina, Infobae Cultura fue la vidriera diaria. Noventa en total, luego se volvió libro: Diario de la peste. Acá lo tradujo Paula Abramo y lo editó Interzona. En uno de esos poemas, el 85, escribió: “La India, ayer: vagones de tren convertidos en hospitales improvisados. / Es necesario detener el movimiento. De la máquina hecha para cambiar de lugar, hacer hospitalidad y camas fijas”. Desde el propio movimiento, el tren es también la configuración del cambio, pero ¿qué ocurre cuando el mundo gira aún más rápido que el transporte de las vías hambrientas? O peor: ¿estamos todos arriba de un tren que se ha tornado voraz e incierto pero nadie dice que es hora de bajar entonces nos pasamos de parada y ya no podremos volver?
La música, esa poesía cantada, tiene sus expresiones. Acá el abanico se podría abrir con suma amplitud, pero hay una, con ella basta: “El pobre”, Attaque 77. En esa postal ferroviaria está “el chico que aspira tren mientras viaja en poxiran”. Luego la canción se pierde en un coro psicodélico que dice, que canta, que reclama, en loop, “un poco de suerte para el pobre”. Es que el tren, escribía Pablo Neruda, es un “explorador de soledades” cuyo “traspasado corazón” es el que “conoce la indecible, salvaje, lluviosa, azul fragancia”. Hay una verdad, entonces, escondida en el tren, y es necesidad del poeta capturarla y develarla. ¿Para eso sirve la poesía? No necesariamente. Hay un poema de Sergio Raimundo que destruye la utilidad del arte. Describe un hombre durmiendo en la estación del tren “producto de tres o cuatro tetra brik”: “Si fuera de mármol estaría expuesto en un museo de Roma, Londres o París como ejemplo del arte helenístico. Y no le molestarían las moscas’.
Fuente: Infobae

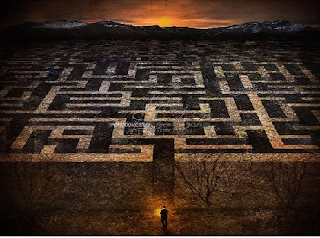
Publicar un comentario