Del escritor guatemalteco Mario Cardona, el cuento "La mujer de arena"
Llegué a la parte baja del valle en un bosque de hayas, allí tropecé con un río y la tonada suave del agua cristalina, que entre las rocas musgosas, bajaba a raudales. Avanzaba en mi travesía, impulsado por un instinto taciturno. Las voces de los serafines que mullían mis pensamientos me indicaban que siguiera, sin que me importara que me sintiera perdido.
El sol estival lamía mi nuca y bendecía mis pasos, mientras caminaba por serpenteantes senderos de bosques virginales. El céfiro soplaba levemente por mi rostro, y al mismo tiempo movía el follaje silvestre con gracia y serenidad. Y no había caos, pues se acompasaban los dos sonidos, convirtiéndose en una melodía embriagadora. Algún ave emitía sonidos en un cántico digno de una salmodia natural. Entretanto, llegué a un manantial, donde el agua brotaba de unas rocas pequeñas, como si al otro lado existiera un portal. Me acerqué muerto de sed, esperando a que su agua tuviera el mismo efecto místico que tiene en Castalia, donde los poetas buscan calmar algo más que la sed terrenal. Así que sumergí mis manos en el manantial y ahuecando mis palmas e inclinando mi rostro bebí hasta saciar mi sed. Acto seguido, me eché el agua en mi rostro y revitalizado seguí mi camino.
Sin embargo, los querubines no me dejaron descansar, en vez de eso, me exhortaron a seguir mi marcha por aquel lugar tan lejano de mi hogar. Y en mi peregrinaje, pude apreciar un tejo que florecía con orgullo: era robusto y alto, y a sus pies crecían pequeños tejos. Casi al instante de acuclillarme escuché una tímida risilla, que con una inmanencia excepcional me pareció que el eco de su voz, en vez de alejarse se adentraba en mi conciencia. Pero no me detuve, y seguí avanzando, adentrándome en el bosque. En poco tiempo, encontré un arce blanco, un tilo y un manzano. Todos, se alzaban con magnífica petulancia.
Caminé por las lindes de una montaña, en un camino dibujado por el mantillo de anteriores otoños, donde los helechos abundaban como advertencia de un peñasco húmedo, pero asesino; el musgo reverdecía la tierra y las rocas que, como una valla natural, no dejaba que alterara mi rumbo por el derrotero. Y, allí, entre el tupido bosque, escuchaba entre los árboles una risa juguetona y armoniosa. Y ya arriba, donde se bifurcaban los caminos, las ondas de una tonada inaudible me hicieron decantarme por el camino de la izquierda. Hipnotizado por una melodía indecible, decidí adentrarme en un camino más tupido de hayas. Ya a los pocos metros de mi andar monótono, sentí la presencia de alguien que me seguía. Empero, los árboles estaban tan cercanos unos de otros, que aun cuando me paraba a inspeccionar mi alrededor todo parecía en completa calma. Pero a medida que avanzaba y avanzaba, el sentirme observado me desasosegó el corazón, hasta el punto que de golpe me detuve y dije a todo pulmón:
—¿Quién me sigue?
El viento soplaba, y el agradable murmullo de las hojas batirse se escuchó solamente.
De repente, una risilla.
—¡Estoy armado! Si puedo hacer algún daño al que me está siguiendo, lo haré. A menos que aparezca ante mí, y me diga cuál es la razón de su acoso —el tono de mi voz era seguro y auténtico, casi hasta me convenzo de que no era quizá más inofensivo, que quien seguía mis pasos.
—No temas —fue un murmullo detrás de mi oreja—, no he venido a hacerte ningún mal.
Inmediatamente me giré sobre mis tobillos y descubrí a una criatura de una belleza excepcional. Era una mujer de piel morena, con un pelo largo y lacio de una combinación de tono negruzco y a medida que bajaba su tono iba cambiando a un verde silvestre; sus ojos eran grandes y oblicuos, y sus labios gruesos e incitadores. A su vez, poseía un ojo negro ónice y otro verde mar. Tenía unas piernas torneadas y gruesas y unas caderas anchas y nalgas firmes. Sus pechos y su pubis estaban cubiertos por espléndidos pétalos de adelfa. Me sonreía ampliamente y era más pequeña que yo por treinta centímetros. Me sorprendió sobremanera, que de su cabeza brotaban dos cuernos de íbice hembra que se curvaban ligeramente hacia adentro, hechos de madera de cedro, pero que de ningún modo restaban nada a su grácil belleza.
—¿Quién eres? —fruncí el ceño con sorpresa.
—¿Eso importa?
—Sí —dije—, me importa mucho.
—Yo he venido a estar contigo, te acompañaré todo el tiempo que así me lo permitas, y ayudaré a buscar lo que aún no encuentras.
Y cuando me rebasó con sus pasos seguros, y yo advertí sus nalgas en forma de corazón contonearse con sensualidad, supe que estaba ante una aparición: una ninfa de los bosques. Yo la seguí sin hacerme otra pregunta, y fue ahí la primera vez que no escuché la voz de los serafines que custodiaban mis pensamientos.
Y los años se acumularon, uno tras otro. De pronto dejó de preocuparme la búsqueda de ese «algo» que no sabía qué era, y tampoco quise volver a mi hogar. Me interné por completo en ese bosque encantado, donde el agua era tan clara y tan deliciosa como jamás había probado en la vida, donde me podía recostar junto a una criatura dulce a observar el cirrostrato en el día y una luna gibosa en la noche, en algún claro del bosque, y donde en su inmensidad nos hallábamos perdidos. Pero en las entrañas de lo desconocido, no hacía falta que encontráramos el camino de vuelta, porque el sentido de un pálpito y un suspiro había sido robado por los ojos del otro. Nos habíamos entregado a las delicias de la voluptuosidad y ventura de dos seres primitivos, sostenidos por los halos de divinidades que desconocíamos.
Me había enamorado de esa criatura mística que controlaba algunos de los árboles con los que ella interactuaba; me enseñó tantas cosas sobre las estaciones y cómo la primavera la hacía rejuvenecer. Y en efecto, en las primaveras, como un cerezo en flor, yo veía cómo su seductora piel morena se convertía en un verde tan vivo como el de los árboles, y sus cuernos dos varas de brillante calcedonia. Incluso, hechizó mi carne para que mi edad cronológica se detuviera y así poder vivir junto a ella “la vida eterna”. Y comíamos de los frutos de los árboles, y bebíamos de los manantiales inacabables, pero por el placer de los sentidos, y no por una necesidad fisiológica; y conversábamos sentados en los nenúfares gigantes, sobre las hadas que se hallaban al oriente de los bosques, y respirábamos el dulce aire de la vida silvestre bajo el abrigo de un amor apasionado y vertiginoso.
Le hacía el amor por días enteros, y mientras descansábamos entre el humus, los helechos y el musgo con nuestros cuerpos desnudos, me contaba las aventuras que había vivido a lo largo de sus prolongados años. Me contó sobre antiguas civilizaciones y sus extraordinarios mitos y proezas. Así también, finalmente me respondió, después que yo le insistiera por varios inviernos, a mi más grande duda: ¿por qué me siguió y cómo supo que buscaba «algo», y si sabía qué buscaba? Ella simplemente me miró fijamente, mientras esbozaba una sonrisa inocente y donosa y me dijo que ella pudo ver que algo mantenía a mi corazón intranquilo, y ese algo era que yo buscaba con los ojos vendados sin saber a quién acudir. Pero, para mi desgracia, no sabía más que yo, acerca de mi búsqueda. Ahí, en el fulgor de un beso infantil y travieso, me confesaba que su amor por mí, un hombre mortal, era lo que a ella más le gustaba de todas sus vivencias y comparaba cada vez que podía, con tiernos versos, nuestro cariño con el rapto de Eos a Céfalo. Y ella disfrutaba mi presencia y yo adoraba la suya, y nuestros días se volvieron poco a poco un día eterno.
Y recorrimos lugares lejanos y fantásticos, como montañas pobladas por coníferas de todo tipo, principalmente píceas y pináceas que rodeaban cascadas de gran altura, que eran superadas solamente por montañas coronadas por cumbres blancas. Allí, nos encontramos con todo tipo de criaturas extraordinarias, como: rebecos, corzos, ciervos rojos y hasta un urogallo; conocimos otras que, no habían sido catalogadas por los hombres, y que parecían haber salido de la imaginación mítica de historias legendarias. Y, allí, en condiciones extremas, cruzamos un puente hecho de hielo, casi desnudos sin sentir algo que angustiara nuestros cuerpos. ¡Habíamos vencido el miedo y la mortalidad, y ahora admirábamos al mundo tal como era, y sin consecuencia alguna!
Nunca detuvimos nuestro andar, pues creíamos haber escapado de los ojos de los dioses; pero un día, llegamos sin darnos cuenta a un arroyo que era distinto a los espesos bosques que atrás nos guarnecían: pisamos una gravilla de ripio, donde a unos metros había un sauce llorón y un tronco cubierto por maleza que atravesaba el arroyo. Quisimos pasar rápido el arroyo, que no estaba tan profundo y tampoco era tan largo, así que decidimos atravesarlo sin recurrir al puente improvisado.
Pero el agua era misteriosa, puesto que no sentimos su temperatura, ni tampoco nos llegó a mojar la piel, pues parecía como si ésta, fuera solo un espejismo. Y al cabo de cruzar el arroyo, de pronto sentimos frío, un frío que no habíamos sentido durante mucho tiempo. La ninfa, que nunca me había querido revelar su nombre (puesto que me pedía que le inventase uno), comenzó a languidecer en el trayecto.
Poco a poco, su amplia sonrisa dejó de aparecer dibujada en su hermoso rostro, y una tristeza
melancólica parecía haber tomado su corazón. Nunca la había visto llorar, hasta aquel día, que cuando acampamos tuve que encender una hoguera para mantenernos calientes. Y pronto comenzamos a sentir de forma intermitente el agudo y punzante dolor del hambre.
Con amargura se dio cuenta, que sus poderes mágicos dejaron de funcionar y que además sus fuerzas mermaban. Comenzamos a descansar, puesto que yo mismo comencé a sentir también una fatiga que iba agudizándose con forme pasaba el tiempo. El viaje de pronto se convirtió en algo muy difícil de sobrellevar. En unos días, llegamos a un camino de alamedas altas; nos dimos cuenta que comenzaba el otoño, porque ya estaba repleto el camino con hojarasca, pero entre las ramas se apreciaba muchas hojas todavía. Y este camino era largo y la apariencia del sol crepuscular lo volvía un paisaje muy hermoso.
—Debemos seguir —dijo mi ninfa—, creo que podremos hallar lo que buscas.
Yo la vi a los ojos, y ella se desplomó al suelo. Atormentado por la visión de su debilidad, acudí de inmediato en su socorro, la tomé entre mis brazos y la abracé fuertemente. Su pecho se esforzaba por respirar y yo derramé mis lágrimas sobre su coronilla.
—Estaremos bien —dijo de pronto—, creo que sufrí un sopor repentino, pero ya estoy lista para continuar.
—No es verdad —dije—, acabas de desmallarte. Tal vez deberíamos descansar aquí.
—¡No! —espetó.
—Mañana volveremos al camino. Sólo déjame armar una fogata y así estaremos cálidos… ¡Dormir…, sí, dormir es lo que necesitas!
—¿Quieres provocar un incendio, querido? —me sonrió, era una sonrisa parecida a la de nuestros mejores años, sólo que ahora estaba un poco deslucida.
—Mataría a todo el boscaje para que tú estuvieras cálida —admití.
—¿Matarías a todas mis hermanas por mí?
—Sin pensarlo.
—¿A todas?
—Sí.
—¿Y qué quedaría después?
No respondí. La miraba, quería aferrarla a mis brazos.
—Sólo quedaría ruina y nosotros moriríamos tarde o temprano —de pronto, tuve un recuerdo promovido por esa compasiva y hermosa sonrisa y por esos ojos del que emergía un fuego intenso que poseía mi ninfa—, mejor sigamos nuestro camino y encontremos lo que buscas. Estoy segura que al hallarlo nos salvaremos. Desvié mi mirada de la suya. Era radiante, pero débil, y no quería arriesgarla a padecer otra calamidad. Me mordí la mandíbula, estaba resuelto a hacer mi voluntad sobre la suya. Sin embargo, ella me tomó la barbilla con sus suaves dedos y sin hacer mucho esfuerzo atrajo hacia ella mi mirada.
—No quiero perder más tiempo. ¿Cómo sabes que no nos retrasamos demasiado? Tal vez el tiempo se agota y la única manera de que estemos bien esa seguir.
—Pero tú estás muy débil —reclamé—, ¡no ves que te acabas de desvanecer en el suelo! ¿Y tus poderes? Ya no estás para caminar tanto tiempo. Debes descansar.
—¿Ves la alameda?
—¿Qué? ¿Qué tiene que ver la alameda con lo que estamos hablando?
—Hemos caminado por muchos lugares de este bosque sin fin, quizá más que lo que muchos hombres, dioses, bardos, ninfas y trasgos lo han hecho jamás. Y esa alameda lo demuestra. ¿Recuerdas todo lo que te conté en los nenúfares? ¿Recuerdas que he vivido muchos años?
Afirmé con la cabeza.
—Pues nunca, en todos esos años estuve en este sitio. Tampoco escuché jamás de él; estamos muy lejos. Y tal vez, la única forma de regresar sea seguir.
—¿Y cómo sabemos que no hemos decido el camino erróneo?
Ella volvió su mirada hacia el camino resplandeciente y rojizo.
—Lo descubriremos —y luego me besó en el carrillo.
Ella se levantó y comenzó a andar con paso seguro, y después de un par de metros de distancia yo la seguí. Y caminamos sin descansar por cuatro días enteros, hasta que ella volvió a caerse. Esa vez, igual que la anterior, me suplicó que siguiéramos y yo la llevé en mis hombros.
La alameda parecía interminable, incluso el tiempo se detenía en un ocaso en pausa, donde el rojizo anuncio de la noche no se desvanecía. De cuando en cuando, ella me murmuraba al oído: «¿crees que volvamos a ver el cielo?», pero incluso yo mismo, no lo sabía. De pronto, el camino recto, se volvió sinuoso y las alamedas parecían volverse árboles gigantescos y nosotros pequeños insectos. El camino era más ancho y las hojas eran veinte veces su tamaño original.
Pero el día menos esperado, apareció en el medio del camino un diván rojo con bellos grabados arabescos y bordado en hilos de oro, guarnecido por un mirto que florecía y vivificaba aquel lugar demencial. Yo estaba exhausto y ella también. Nos miramos en silencio y creo que pensamos lo mismo: un agradecimiento devenido de nuestra inopia, brotó de nuestros ojos en forma de lágrimas. Caminamos rápidamente hacia el diván y me acosté y ella se recostó sobre mí, acurrucándose. Ella, que estaba desmadejada se sumió en el sueño cuando su cabeza tocó mi pecho.
¡Ay, y un simún ominoso sopló y sumió todo en la oscuridad! Y se escuchó el graznido de un cuervo acercándose, y luego el revoloteo de unas alas que se volvió más tumultuoso. Pero eso no fue todo, puesto que pronto escuché el demoniaco graznido de una graja acercándose y sus alas batientes que sobrevolaron mi cabeza, poco después, fue el turno del áspero, fuerte y con fondo metálico graznido, de una corneja negra, que igual, me rodeó casi como una presentación intimidante. Estaba paralizado, pero podía sentir sus ojos posándose sobre nosotros entre los árboles. Decenas o quizá cientos de esas aves de rapiña nos rodeaban. Quise moverme y despertar a mi amada, pero ella estaba sumida en un profundo sueño. Empero, ellos me murmuraban cosas, ¡me pedían que se las entregara!
—¡Nunca! —grité.
Pero el murmullo era persistente: no sólo pedían que la entregara a la ninfa, sino me decían qué le iban a hacer cuando lo hiciera. Me enfermaba cada una de las cosas que podía escuchar entre todo ese caos, pero yo me negaba rotundamente. De repente, escuché una voz que me sonaba familiar, entonces me di cuenta que no eran querubines los que conducían mis caminos, sino demonios, ¡sí, demonios! Y yo había servido como carnada para atraer a una ninfa que deseaban para innombrables tormentos. Yo sólo era un pobre granuja al que habían logrado engañar, ¡no había nada especial en mí, más que mi idiotez! Que la ninfa se enamorara de mí, no había sido más que otro fruto de la casualidad.
Y aunque me ofrecieron recompensas e incluso sacarme del bosque, yo me negué rotundamente a traicionar como moneda de cambio a mi amada.
—¡No les daré nada! —les sentencié.
Y en ese instante, me amenazaron, pero resistí. No obstante, su ira fue aumentando con el pasar de los minutos, y sus voces sonaban en mi cabeza como un panal de abejas que han sido molestadas. Sus maldiciones me mostraron visiones de todos los males hechos por los hombres, y todas esas imágenes pasaron por mi cabeza en cuestión de horas, con la intención de desquiciarme. Estuve a punto de volverme loco, pero no claudiqué. No cedí, y después mi debilitada consciencia cayó en un duermevela.
Cuando abrí mis ojos, la oscuridad se había disipado hasta quedar en el mismo tono rojizo que antes. Ahora podía ver a las aves que estaban apiñadas entre las ramas más bajas de las alamedas, y otros tantos posados en el suelo a unos metros de nosotros: eran cientos observándonos. Sentí pánico. De pronto, todas esas aves infernales comenzaron a graznar y apareció el sonido lúgubre de una cítara que se escuchaba en lontananza pero que se estaba acercando.
—¡No me abandones —le supliqué a la ninfa—, no lo hagas!
Entonces en una acción desesperada la aferré a mi pecho con mis olvidadizos brazos, empero, cuando lo hice, sentí cómo su cuerpo se fragmentaba y perdía toda forma original. Así, bajé mi mirada hacia donde debía descansar en mi pecho, y advertí mi desgracia: ¡arena, arena se había vuelto mi amada! A aquel horror indecible le siguió un vendaval que comenzó a llevarse con vehemencia la arena que antes había formado a la ninfa. A punto estuvo de llevarse todo, cuando oportunamente cerré mi puño y conservé lo que ahí había. Todo lo demás, desapareció de mi cuerpo y el diván. Los cuervos emprendieron su vuelvo y se marcharon con miedo e ira contenida, mientras el vendaval seguía asolando todo el camino de alamedas. El diván por momentos se levantaba del suelo, y todo aquel espectáculo era monstruoso.
Yo seguía empuñando mi mano, llorando amargamente mi pérdida. Grité y maldije a todos los demonios que me habían poseído y llevado a mi tragedia. Pero no quería dejar ir el último poco de arena, que según yo aplacaría mi dolor. Sin embargo, el vendaval se volvía cada vez más feroz, así que después de un instante, como una revelación lo comprendí: y contemplando mi puño, rodó una lágrima de impotencia, y abrí mi mano y la arena salió desperdigada hacia la nada. También, pude ver, que cuando el último grano de arena dejó de tocar mi piel, mi mano se trasmutó en una avejentada, nudosa y huesuda. El vendaval, así como había aparecido, así desapareció.
Quedé solo y en el medio de una calma indiferente; poco a poco me comencé a sentir más cansado y enfermo; mis huesos me dolían, mis rodillas temblaban y mi vista se volvía menos nítida. Intenté tocar mi cuello, y me di cuenta que una barba canosa me caía hasta llegar a mi pecho, así como noté en seguida, mi pelo largo, ralo y canoso que me caía sobre los macilentos hombros.
—Moriré aquí —musité.
Lo repetí más alto, y escuché con claridad que mi voz había cambiado a la de un anciano. Ni mis manos, ni mi barba o mis sensaciones de debilitamiento me habían hecho sentir tanto horror que cuando escuché mi voz. Entonces el sonido melancólico de la cítara calló para siempre.


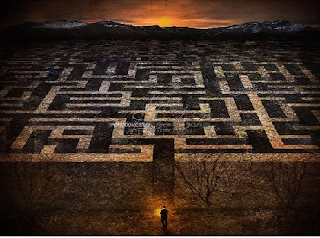
Publicar un comentario